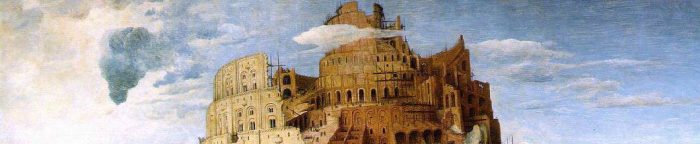Escrito por Alberto Hernández Armendáriz
En enero de 2012, un medio de Chihuahua transmitió una entrevista a Ramón Gardea, miembro del Frente Organizado de Campesinos Indígenas de la región serrana. Su testimonio pronto se volvió noticia viral, pues remitía a una epidemia de suicidios en la sierra Tarahumara causada por las condiciones de vida extremadamente difíciles que padece la población. Durante la entrevista Gardea declaró que:
Las mujeres indígenas, cuando no tienen durante cuatro cinco días que darle de comer a sus hijos, se ponen tristes y es tanta su tristeza que hasta el 10 de diciembre cincuenta mujeres y hombres fueron al barranco a estar un rato pensando en la tristeza que no tienen que comer sus hijos y se arrojaron al barranco, otros se ahorcan. Esa es la realidad que los funcionarios de gobierno que están aquí en Chihuahua […], no se dan cuenta del espectáculo dantesco que hay en la sierra.
Numerosos medios nacionales reportaron en tono de alarma la ocurrencia de suicidios colectivos en la región y causaron una discusión nacional al respecto. La administración estatal en turno emitió un comunicado en el que se desmentía los hechos y aludía al temple de acero del pueblo rarámuri. Se crearon campañas de colecta de alimentos en la capital del país y no hace falta más que una rápida búsqueda en Google para atestiguar que la noticia se ha viralizado un par de veces en los últimos años, y ha sido desmentida en repetidas ocasiones por autoridades estatales.1
Desde entonces, por lo menos dos artículos de investigación más serios han sido publicados: en 2016 el periodista Javier Brandoli escribió una pieza para el medio español El Mundo, en la que narra testimonios de agentes de la Fiscalía sur de Chihuahua con respecto de la frecuencia del suicidio en las comunidades y relatos personales como el del suicidio de tres hermanos en menos de cuatro años, todo con un fondo narrativo de un rincón olvidado del tiempo: hambre y desnutrición, sequía, alcoholismo; uno de los índices de violencia homicida más altos del país, alta fecundidad adolescente y la disforia cultural presente en muchos pueblos originarios que han sido sujetos de procesos de colonización. Por otro lado, en 2019 Ana María Chávez Hernández, académica experta en salud mental y suicidio, publicó un ensayo titulado “¿Se están suicidando los rarámuri?”. En él, narra precisamente cómo las condiciones de rezago, la presencia del crimen y el estrés de la discriminación pueden formar lo que el mismo Ramón Gardea caracterizó como un cóctel mortal, una suma de factores sociales que vuelven a la población vulnerable ante una epidemia de este tipo. Sin embargo, después de una revisión exhaustiva, no encontré investigaciones del fenómeno sustentadas en el análisis de registros oficiales. Este texto pretende empezar a llenar este vacío.
Metodología
Las estadísticas oficiales de mortalidad del Inegi nos permiten aproximarnos al análisis del fenómeno del suicidio en la sierra Tarahumara desde una perspectiva cuantitativa. Aunque los registros administrativos presentan algunas deficiencias y el análisis de este tipo de fenómenos a escalas pequeñas presenta importantes retos metodológicos, fue posible realizar un análisis sólido, descrito a detalle a continuación y en conjunto con gráficas que ilustran hallazgos importantes. Por la seriedad del tema, el artículo a continuación es detallado con los aspectos técnicos, pero el lector puede informarse relativamente bien atendiendo a los mapas y las conclusiones.
Para poder aislar la región y compararla con el resto del país, fue necesario procesar los datos a nivel municipal. Para lograrlo, se descargaron los microdatos de mortalidad del Subsistema de Información Demográfica y Social para el periodo 1990-2020. A partir de un análisis preliminar, se observó que la tasa de clasificación municipal en estos datos es muy baja para los años anteriores a 2011,2 por lo que los resultados presentados a continuación se centran en estos últimos diez años (2011-2020). El análisis se sostiene en dos pilares principales. El primero es el cálculo de tasas acumuladas para los años considerados.
Debido a la partición de la población en subgrupos pequeños —los municipios—, y que el suicidio podría considerarse un fenómeno con una ocurrencia relativamente esporádica, echamos mano de una técnica epidemiológica común que consiste en contabilizar las ocurrencias del fenómeno sobre un intervalo más amplio de tiempo y su división sobre la población acumulada durante esos años. De esta forma, se robustece el cálculo de los estimadores, un paso necesario para el cálculo de casi 2500 tasas de suicidio a lo largo del territorio nacional. Aquí es importante mencionar que se utilizaron las proyecciones de población a nivel municipal de Conapo. No obstante, aunque trabajamos con las tasas acumuladas, existen muchos municipios en México con muy poca población; por ende, algunos expertos podrían argumentar que su población acumulada puede aún no ser suficientemente grande para el cálculo de tasas confiables. Ante este cuestionamiento, es importante recordar que esta deficiencia se traduce de distinta forma en la especificidad y en la sensibilidad de los estimadores. Es decir, en la capacidad de detectar confiablemente altas tasas de casos positivos, aunque no así la ausencia real del fenómeno en municipios que no presentan casos —quizá por el efecto provocado por un tamaño muy pequeño de población—. De tal forma, el segundo eje de análisis consistió en la aplicación de una herramienta de análisis espacial sobre estas tasas, con el objetivo de detectar hotspots o focos de altos niveles de ocurrencia con pruebas estadísticas más formales: el estadístico Gi de Getis Ord.
El cálculo de este estadístico toma a consideración problemas intrínsecos al análisis espacial, es decir, los efectos sobre los cálculos que surgen de la partición desigual de la población en pedacitos disímiles de gente y territorio. Este método relaciona la tasa de cada municipio con la de los municipios vecinos, y la convierte en un valor z.3 Esto tiene dos efectos principales. Primero, el suavizamiento de los patrones espaciales, como se puede observar en los dos mapas incluidos, lo que a su vez permite apreciar una vista panorámica del comportamiento regional. Y, segundo, la posibilidad de detectar áreas con altos valores z y bajos valores p. En lenguaje de uso corriente: la confirmación formal —con paradigmas de la estadística frecuentista— de la presencia de “regiones calientes” del fenómeno que estamos estudiando.
Los resultados de los dos pasos anteriores muestran que, efectivamente, durante por lo menos esta última década, ha existido un clúster de municipios en la región de la sierra de Chihuahua con niveles sumamente alarmantes y las tasas más altas de suicidios del país, por un gran margen. Este epicentro está situado dentro de una distribución espacial bastante concreta del suicidio en México, misma que también es comentada a la luz de los mapas presentados más adelante.
Resultados
Entre 2000 y 2020, la tasa de suicidio en México presentó un ligero pero sostenido crecimiento, lo que dio como resultado que la presencia del fenómeno se duplicara. Mientras que en 2000 la cifra apenas superaba los tres casos por cada 100 000 habitantes, en 2020 la tasa fue mayor a los seis casos. Como ocurre en el resto del mundo, este es un fenómeno que también en México aqueja a los varones en una proporción mayoritaria. En los veinte años analizados, la tasa de suicidio masculino creció de seis a diez por cada 100 000 habitantes; la tasa femenina no ha superado las tres ocurrencias por cada 100 000 todavía. Estos valores no son muy distintos de otros países de la región. Por ejemplo, para el periodo 2005-2009 la tasa de Norteamérica fue de 10.1 y la de Sudamérica de 5.2. De acuerdo con cifras del Banco Mundial, en 2019 la tasa de suicidios por cada 100 000 habitantes de México fue de 5.3, 3.9 para Colombia, 8.4 para Argentina y 6.9 para Brasil. La de Estados Unidos fue de 16.1 y la de Canadá 11.8. Los valores nacionales y de México son importantes, pues nos servirán como base para comparar el comportamiento de la región de la sierra Tarahumara.
Si centramos nuestro análisis en la última década, podemos hacer un acercamiento al comportamiento a nivel estatal. En la gráfica siguiente podemos observar que hay seis estados que mantuvieron los más altos niveles de ocurrencia durante ese periodo: Chihuahua y Sonora, en el noroeste; Campeche, Quintana Roo y Yucatán, en la península del mismo nombre; y Aguascalientes, en el centro. Resaltamos también al estado de Guerrero en el sentido opuesto, pues presentó consistentemente las tasas más bajas del país. Para resumir la información, podemos apreciar las tasas acumuladas de estos estados. Chihuahua ocupa el primer lugar con una tasa de 10.19; Sonora, su estado colindante, presentó una tasa general de 8.35. Aguascalientes, el segundo lugar, presentó una tasa muy cercana a la de Chihuahua, con 10.14 suicidios por cada 100 000 habitantes entre 2011 y 2020. Yucatán, Quintana Roo y Campeche tuvieron tasas de 9.51, 8.67 y 8.57, respectivamente. La tasa acumulada nacional para esos años fue de 5.28, es decir, aproximadamente la mitad que la de Chihuahua. Por otro lado, Guerrero, en el centro de un área más amplia con bajos niveles de suicidio, presentó una tasa de apenas 2.17.
Para apreciar el patrón espacial de distribución en el territorio, el siguiente mapa presenta las tasas de suicidio a nivel municipal, mismas que consideran las cifras de todos los años del periodo de estudio. Es importante señalar la lógica detrás de la paleta de colores: la categoría que incluye la tasa nacional —4.5 a 7.4— se presenta en una tonalidad azul verde; los valores más bajos a la media quedaron representados entonces con tonalidades azules y moradas, y los más altos con tonalidades verdosas y amarillas.
Siguiendo esta lógica, resaltan un par de características iniciales. Primero, podemos encontrar la tonalidad verde, correspondiente a tasas de entre 7.4 y 12, mismas que son superiores a la media —de forma extendida tanto en la península de Yucatán— confirmando los resultados anteriores, una franja en Jalisco, en Guanajuato, el sur de Zacatecas y Aguascalientes —que por su pequeño tamaño queda totalmente inserto en esta área— y en el Noreste. Pero es el Noroeste, el área comprendida por Chihuahua y Sonora, la que llama la atención de forma predominante con los altos valores de sus municipios, pues la tonalidad correspondiente a la categoría 7.4-12 parece ser la base en la que resaltan municipios con tasas de entre 12 y 20 sucesos por cada 100 000, y algunos varios otros, contenidos en el área sombreada que representa la sierra Tarahumara, con valores entre 20 y 34.2. Resaltan también dos municipios dentro de esta área, y otro más en Sonora, con tasas altísimas, superiores a 34. A simple vista, la sierra parece ser efectivamente un área con altos niveles de ocurrencia de suicidio, pero sus alrededores en Sonora y Chihuahua parecen no quedarse muy atrás.
La segunda característica que resalta en el mapa es que toda el área Centro-Sur, comprendida entre Michoacán, el Bajío y Veracruz, al norte, y Chiapas, al sur, parece ser una región con bajos niveles de ocurrencia. Retomando el ejemplo del estado de Guerrero, observamos que efectivamente queda inserto en esta región más amplia y que muchos de sus municipios presentan la tonalidad más baja, aquella de entre 0 y 1.8 suicidios por cada 100 000, confirmando también el análisis anterior a nivel de entidad federativa. Sin embargo, también es fácil apreciar que hay municipios con tasas más altas a la media desperdigados en toda esta área, que son más difíciles de apreciar a simple vista porque el área de los municipios es más pequeña que en el norte del país. Esto está relacionado, por supuesto, con la propia distribución poblacional en el territorio, distinta en el norte y el sur desde épocas prehispánicas, pero incide en los cálculos de las tasas. Como mencionamos, este y otros sesgos están siempre presentes implícitamente en procedimientos de análisis espacial, por lo que presentamos también los resultados del segundo eje de análisis: el cálculo del estadístico Gi de Getis-Ord, procedimiento para detectar con pruebas estadísticas la presencia de clústeres con altos o bajos niveles de ocurrencia.
Debido a que estamos partiendo a la población en pedacitos desiguales, con poblaciones y áreas muy distintas, se pueden presentar grandes contrastes por causas de cálculo derivadas de dicha partición y no necesariamente por factores sociales subyacentes que operan en niveles regionales más amplios. De tal forma, existe un variado catálogo de metodologías de análisis espacial que intentan contrarrestar estos sesgos y proveen de resultados que pueden ser interpretados bajo paradigmas estadísticos más formales. Una de las técnicas más extendidas y tradicionales para la detección de clústeres en el espacio es la Gi de Getis-Ord, un procedimiento documentado ampliamente en la literatura que “promedia” las tasas de los municipios con las de sus vecinos, y convierte la tasa en un valor estandarizado con respecto de la media. Como no existe un método formal para elegir el tamaño óptimo de los vecindarios, usualmente es elegido con una suposición informada de los investigadores. En este caso, dado que el área de estudio, la sierra Tarahumara, contiene 18 municipios,4 definimos un tamaño de 20 municipios y calculamos los resultados. Los resultados de este análisis son presentados en el siguiente mapa y muestran un patrón evidente: existe un único clúster de suicidio en México con valores a más de 10 desviaciones estándares por encima de la media municipal, contenido casi perfectamente en el suroeste del estado de Chihuahua, es decir, la región de la sierra Tarahumara.
Es importante recalcar que la media de los municipios no necesariamente es intercambiable con la tasa nacional, ya que en este caso todos los municipios tienen el mismo peso, independientemente de su población. Como resultado, debido a los cientos de municipios con poca población en el área Centro-Sur, de baja incidencia, la media municipal está un poco sesgada hacia abajo con respecto de la tasa nacional (4.8 vs. 5.3). De tal forma, el mapa anterior no es idóneo para estudiar las tasas seculares de suicidio, sino para apreciar patrones espaciales de distribución en el territorio de una forma más clara.
Siguiendo esta línea de interpretación, podemos hacer algunas observaciones. Primero, existen algunas regiones en el país con tasas que son por lo menos 2.5 desviaciones mayores a la media municipal: la península de Yucatán; un pequeño eje situado en el norte de Jalisco, sur de Zacatecas y colindante a Aguascalientes, y el área que rodea la Zona Metropolitana de Monterrey. Estas afirmaciones no pretenden tener algún carácter determinista, ya que existen diversos métodos de análisis espacial y distintas decisiones metodológicas, como el tamaño de los vecindarios, que probablemente mostrarán otros matices. Son simplemente un primer acercamiento al necesario estudio del comportamiento del fenómeno en el territorio. Lo que sí parece presentarse con mucha menos ambigüedad son los valores en el Noroeste, ya que todos los municipios de Sonora y Chihuahua parecen situarse en estas categoría (Gi mayores a 2.5). Y en medio de este gran territorio, que incluye también partes de Baja California Sur y Sinaloa, resaltan dos áreas aún más altas: una con tasas a por lo menos 5.5 desviaciones de la media y que corre en diagonal por el este de Sonora al oeste de Chihuahua5 y, muy prominentemente, el clúster de nuestro interés, en tonalidad amarilla, que coincide casi exactamente con la designación oficial de la sierra Tarahumara y que presenta valores de 10 desviaciones estándar por encima de la media del país. Para dimensionar lo altos que son estos valores, podemos observar un histograma de su distribución con los colores correspondientes:6
Los pocos municipios que presentan el color amarillo están situados en un lejano extremo derecho de la distribución, totalmente alejados del grueso de la población. Esto termina de resaltar una presencia en verdad alarmante del suceso en la región, así como el “contagio”, en el sentido amplio de la palabra, a los municipios circundantes.
Conclusiones
En su artículo, Ana María Chávez Hernández se refiere irónicamente al fenómeno como el rumor rarámuri, quizá haciendo alusión al malentendido público de la ocurrencia de suicidios colectivos y a las repetidas ocasiones en las que fue desmentido por el aparato estatal de Chihuahua. Curiosamente, en la segunda entrevista mencionada arriba, el señor Ramón Gardea se ve en la necesidad de citar sus credenciales como líder de una organización indígena para reafirmar su testimonio después de la primera negación por parte del gobierno estatal. En una valiente contestación a esa discriminación reiterada, Ramón Gardea señala que por el hecho de que no haya gente que baje a la ciudad a hablar del tema, no significa que no ocurra, y que no hace falta más que los oficiales de gobierno se muevan a la sierra para atestiguarlo con sus propios ojos. Los datos oficiales parecen confirmar su testimonio.
Si regresamos a las tasas reales, y aislamos los 18 municipios “oficiales” de la región serrana, observamos una cordillera, debida a las fluctuaciones por estar calculada sobre un denominador apenas superior a los 200 000 habitantes. Dicha “cordillera” se presenta muy por encima de la estable tasa nacional.
En los diez años que comprenden nuestro estudio se registraron 599 suicidios en la sierra Tarahumara. De acuerdo con el censo de 2020, la población en el área ascendió a 232 171 habitantes. La tasa acumulada para estos años fue de 21.65, cuatro veces la nacional. En 2015, año en el que se registraron 84 ocurrencias, la tasa de suicidio alcanzó un pico de 30.6 por cada 100 000 habitantes. Esta tasa es comparable a la de Lituania para el mismo periodo, un país que ha sido históricamente asociado con las más altas tasas en el mundo.
Citando de nuevo a Ana María Chávez, el suicidio es por lo general el resultado de un tejido social: al igual que en el resto del país, en esta región está concentrado mayormente en los varones, y también al igual que en México, el grupo de edad de mayor riesgo, para ambos sexos, es el de 15 a 24.
Por último, a partir de 2012 se incluye en los registros vitales analizados una variable que indica si la persona fallecida hablaba o no una lengua indígena. La variable tiene altos índices de no respuesta, tanto para las defunciones generales como para los suicidios. En la sierra esta no clasificación llega casi al 50 %, por lo que estas estadísticas deberían ser consideradas con cautela.
| Clasificación de defunciones según condición de habla indígena 2011-2020 |
Hablaba lengua indígena |
No hablaba lengua indígena |
No especificados |
Total |
|
| México | Defunciones generales |
7 |
77 |
16 |
100 % |
| Suicidios |
5 |
70 |
25 |
100 % |
|
| Sierra Tarahumara | Defunciones generales |
22 |
31 |
47 |
100 % |
| Suicidios |
28 |
27 |
45 |
100 % |
|
Según datos del censo de 2020, en ese año el 33 % de la población de la sierra hablaba una lengua indígena, y el 43 % vivía en un hogar indígena. De tal forma, parece que no hay evidencia suficiente en los registros administrativos para detectar de forma confiable si el fenómeno afecta desmedidamente a las personas rarámuris, o no discrimina entre la población indígena y la chabochi, los no rarámuris.
Lo que sí parece quedar bien establecido es la preocupante presencia extendida de la práctica en el territorio de la sierra de Chihuahua, con niveles más altos que en cualquier otra parte del país. Se necesitan políticas públicas que atiendan el fenómeno desde una perspectiva de salud pública e involucren a la comunidad. Asimismo, sería muy productivo realizar estudios que permitan entender el fenómeno con mayor profundidad. Necesitamos averiguar, por ejemplo, por qué el estado de Guerrero, la región con las tasas más bajas de México, también cuenta con presencia importante de rezago en educación e infraestructura, pobreza, crimen organizado y violencia homicida, desplazados internos y población indígena, y la incidencia del suicidio se encuentra en el extremo inferior y opuesto a lo que ocurre en la sierra Tarahumara.
Escuchando, de nuevo, los propios testimonios de sus habitantes, podríamos indagar en el efecto de la intensa inseguridad alimentaria y la presión de mantener una familia desde la adolescencia. Según los expertos, otros factores que pueden explicar las altas tasas de suicidio en la sierra Tarahumara son el consumo excesivo de alcohol, así como tener pocas herramientas para gestionar la salud mental, sobre todo por parte de la población masculina.
Sería necesario terminar con una perspectiva desde el análisis espacial, la herramienta utilizada en el artículo, que infiere que la distribución de la práctica en el territorio también es importante. En este sentido, la sierra parece resaltar como un hotspot en México, pero es evidente que queda inserto en un extenso territorio con tasas que también son altas: el Noroeste. Son curiosos, también, los bajos niveles en toda el área Centro-Sur. Si tomamos en serio la hipótesis de que el suicidio es el resultado de un tejido social, es fácil apreciar que áreas con distintas tradiciones históricas y culturales, incluso dentro de un mismo país, puedan presentar distintas tasas de incidencia de suicidio. En cualquier caso, contar con un panorama claro basado en evidencia puede ayudar a orientar su estudio epidemiológico en México, la creación de políticas públicas y, como es el caso, la detección de áreas en necesidad de intervención urgente.
Alberto Hernández Armendáriz
Ingeniero matemático y demógrafo. Acuario con mercurio en acuario.
El código para la construcción del análisis puede ser consultado aquí.
1 Aunque el señor Gardea no se refería a un solo evento colectivo, sino a la presencia generalizada de la práctica en una población desesperada, como él mismo confirmó en una entrevista posterior: “Suicidios por la depresión que causa no tener (que darle) de comer a sus hijos […] eso siempre ha habido, no es una cuestión de ahora […] todos los años hay suicidios, no masivos, no son suicidios masivos, pero siempre pasa, cada año en cada ejido siempre hay dos tres personas que se suicidan por tristeza, no por desesperación, por tristeza”.
2 Se constató por correo electrónico con personal del Inegi.
3 Un valor z es el número de desviaciones estándar que la observación empírica correspondiente está alejada de la media.
4 Seguimos la demarcación oficial del gobierno federal.
5 Y que cruza la frontera de forma muy latente, según datos de la CDC (Center for Disease Control and Prevention) analizados por el autor para el mismo periodo de tiempo.
6 El método empleado para dividir los valores fue el Natural Jenks, por su susceptibilidad para el agrupamiento espacial. Los datos fueron agrupados en siete categorías distintas, para poder aislar los valores a 10 desviaciones por encima de la media.