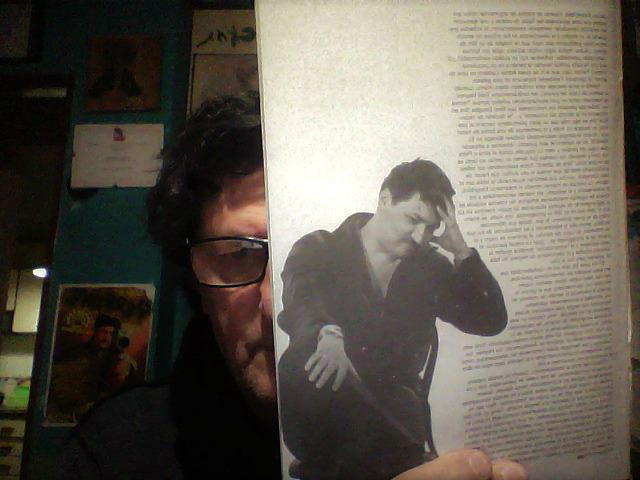|
| Foto de cabecera del blog de Claudio Ferrufino-Coqueugniot |
Por Fadrique Iglesias Mendizábal
La foto de un gallo ilustra la parte superior, con fondo oscuro. Un gallo formado por motosas hojas que pudieran ser pedazos de espadas u hoces, dispuestas a segar todo aquello que consideran maleza. El gallo, que podría ser de pelea, de raza malaya, está formado por trozos de latas de conservas viejas, por despojos. Tiene patas de alambres doblados, y clavos otrora oxidados, ahora barnizados. El animal, aun siendo frágil, apunta su alarido al cielo, en forma de queja, con la cola abierta, pavoneándose y pretendiendo amedrentar, pero, debajo del plumaje, es delicado.
Esa foto encabeza el blog de Claudio Ferrufino-Coqueugniot, Le Coq en Fer, el gallo de hierro en francés, bitácora literaria de uno de los más talentosos y polémicos narradores y poetas bolivianos de la actualidad. El último escritor pendenciero de las letras nacionales, esas grandes desconocidas más allá de los Andes, que retoma uno de los motivos más repetidos por el conocido pintor cochabambino Gíldaro Antezana.
Son más de mil doscientas notas las que abordan temas tan dispares como la revolución rusa, la pintura de Kazimir Malévich, feroces críticas al gobierno de Evo Morales y relatos de personajes marginales, amorales, a través de su daguerrotipo mental, aquel que va dejando efigies filtradas por su imaginación y una prosa rotunda y robusta, publicada a lo largo del último cuarto de siglo en muchos de los periódicos más importantes del país, bajo las columnas Ecléctica, Monóculo y Mirando de abajo.
Por otro lado, su Facebook está poblado de fotos clásicas de torsos femeninos semidesnudos –lo que ya le ha valido un par de suspensiones de la cuenta– y por cromos de boxeadores de principios de siglo como Tommy Burns, Jack Johnson, Harry Wills, Joe Jeannette y Sam McVey, esa casta de pugilistas previos a la testosterona sintética y a los anabólizantes, luchadores de nervio y orgullo, aficionados al deporte pero profesionales de la gresca dentro del ring, como Claudio en sus cuadernos. Y en algunas parrandas también.
* * *
Sus letras, además de ser pendencieras, contienen flashes, sensaciones, ruidos e imágenes de parcelas específicas, que juntas tienen un significado coral de una vida entregada al oficio artístico, reflexivo, sensible. Precisamente con esas ideas describe su penúltima novela, Diario secreto (Alfaguara, 2011), que le valió ese mismo año el máximo galardón de las letras bolivianas, el Premio Nacional de Novela, y en la que describe el retrato de un psicópata, potencial asesino en serie que no tiene compasión por los insectos que descuartiza, ni por la madre a quien tiene toda una vida en vilo, ni mucho menos por una pareja a la que desprecia con una importante dosis de misoginia.
Llama la atención que esta novela precisamente haya sido escrita en su morada de Aurora, ciudad dormitorio de Denver, en Colorado, un año antes de la masacre del caballero oscuro.
Aurora sonó en los noticieros de todo el mundo en 2012, cuando el desquiciado James Holmes abrió fuego contra el público que abarrotaba el estreno de una de las películas de la saga de Batman, El caballero oscuro, narración que podría ser perfectamente la segunda parte de Diario secreto, el corolario alternativo, un ensayo al estilo del libro juvenil Elige tu propia aventura: “si eliges al descarnado emboscando a su esposa, a la postre autora del crimen y de su propia condena, dando un tiro al protagonista, lee el final de la novela premiada el 11 de octubre de 2011, Diario secreto; si eliges al protagonista entrando a una película de superhéroes y desollando a tiros al público asistente, dirígete al New York Times del 26 de agosto de 2012”.
Allí precisamente, en Denver, Claudio parece haber encontrado un gallinero tranquilo, donde puede trabajar en la parte administrativa del Denver Post durante el día y dedicarse a escribir al ritmo frenético al que tiene acostumbrados a sus lectores en los últimos años por la noche.
En Denver también, pero dos décadas atrás, a los pocos años de haber emigrado de Bolivia, en 1992, Claudio abrió un pequeño restaurante de delicatessen en el pueblo minero de Lakewood, morada de forajidos, truhanes y bandidos al más puro estilowestern, por donde pasó hasta Oscar Wilde desparramando relatos.
El poblacho aquel de las montañas de Colorado, que conserva una imagen decimonónica de cowboy de bota y flequillos en el chaleco, de saloon y escupideros de tabaco, con hombres de gruesos cinturones en los que cuelgan pistolas que salvaguardan los riñones como en las películas de John Wayne, es un espacio hostil, proclive al enfrentamiento. Así lo recuerda Ferrufino:
“Un mexicano, como nos califican a todos, en un ambiente así, huele a víctima. Pero me senté con ellos y, a partir de sus apellidos, hablamos de sus orígenes: alemán, irlandés, galés, etc., abriendo un espacio que podíamos compartir. La mayoría eran tipos rudos, ignorantes, no con un esquema ideológico sólido, llenos de lugares comunes, maleables. Terminaban abrazándote y secando vaso tras vaso de cerveza contigo. ¿Don de gentes que tengo? Tal vez, pero ha sido mi experiencia”.
Más adelante abrió un restaurante más efímero todavía en otro pueblo vecino: Leadville. El establecimiento, llamado The New West Café, tuvo un éxito moderado en un principio, pues aquellos cowboys no sabrían qué esperar de aquel plato de chupe de maní que servía, distinto de la peanut soup tan tradicional del colonial pueblo de Williamsburg, en su añorada y lejana Virginia. Con el tiempo amplió la oferta a una sopa de quinua, luego evolucionada en forma de chaque, hasta tomarle el pulso a lo que sería su mina de oro: sus fideos uchu, especialidad de la casa, que vendía en dosis importantes puesto que lo tenía listado como Latin American Stew o guiso latinoamericano.
La aventura emprendedora acabó con Claudio entre rejas, luego de tener diferencias –de haberlas ajustado– con el socio propietario.
Según Ferrufino, la marihuana desquició al accionista protagonista de su ira, dejándolo en un permanente estado, no ya de felicidad, ni de relajación, mucho menos de excitación, sino más bien de ansia constante:
“Mi socio chocó con la férrea voluntad y responsabilidad que con los años desarrollé en Estados Unidos. Discrepábamos en muchas cosas. Exploté porque a pesar de la mesura que uno adquiere sigo siendo un individuo belicoso. Estaba todo tendido para el escenario que vino después: la ruptura, la pérdida, la detención, dormir entre rejas, asegurar a la sociedad que te comportarías acorde con las reglas”.
“El estado policial y sus recursos”, llama Ferrufino a las normas impuestas, atribuyéndole virtud muy excepcional y no universal, dejando salir a flote su sentido anarquista, casi como inspirado en una obra dramática de Darío Fo.
Luego el The New West Café le daría una oportunidad más a su voluntad emprendedora y decidió asociarse esta vez con un bosnio emigrado de la guerra, de esos que dejaron a sus mujeres haciendo crêpes en los campos de refugiados, para intentarlo en aquella ocasión con sándwiches y sopas neoyorquinas. El negocio quedó atrás en la memoria, pero el acercamiento a la cultura eslava, bosnia y croata permaneció con Claudio.
El roce con los clientes, gringos y cowboys, ayudó a Claudio a conocer más la esencia del norteamericano, si es que ese individuo-tipo existe. Aún hoy se sorprende al ver los contrastes que emanan del arquetipo gringo. Aunque pueda mostrar su faceta más reaccionaria, conservadora, prejuiciosa y racista, al conversarle de igual a igual las figuras predispuestas se diluyen.
* * *
Claudio es un tipo que admira la calle y desconfía de aquellos que todavía no han sido capaces de abandonar las faldas de madres y abuelas en busca de una o varias historias vitales. Se trata de una persona que encarna el sueño americano y también la pesadilla.
En aquel país lidió y aprendió de lo profundo del gueto, especialmente de un personaje al que recuerda con especial cariño: Big Mike, amigo que conoció mientras trabajaba de estibador, cargando quintales de fruta cual aparapita, con algunos grados bajo cero y que sazona las páginas de El exilio voluntario.
Luego trabajó como traductor, administrador de restaurante, frutero, escritor de cuentos infantiles, albañil, profesor, panadero, canillita y verdulero, entre otros oficios.
Cuando se le pregunta qué motivó su precipitada migración a Estados Unidos sin un proyecto claro de vida, explica:
“Es raro lo que pasó. Una decisión clara que a veces creo fue errada pero de la que no me arrepiento. Quise ir contra todo lo que era y podía ser. Tenía que probarme que incluso descendiendo al fondo sería capaz de salir sin ayuda de nadie, con mis manos. Creo que esa victoria se transmitió al carácter de mis hijas, y al sosiego que en el fondo me habita y me hace pensar que la modestia no es una mala opción. He vivido y puedo escribir. Escribía antes también, pero pienso que como ser humano aquello me sirvió de mucho. A ratos creí que debía alterar el rumbo y dedicarme a la docencia o algo similar, pero, igual que le sucedía a Isaak Babel, me gustaba –y me gusta– compartir con gente simple. Allí están las historias. Tarde para volverse atrás. Ahora hay que recordar, analizar, sopesar las experiencias y escribir”.
Estos lances motivaron al escritor a largarse a Miami, primera parada en el norte, hace 24 años, enfundado en un añoso terno gris de corte inglés que usó en la fiesta de promoción en la secundaria. El detonante del autoexilio fue una decepción amorosa poco relevante, asunto potenciado por una afición al viaje que ha ido perdiendo. La opción norteamericana llegó por azar, para buscar bálsamo y dinero, aquel que en Bolivia le era escaso y que ya se había gastado en chicherías y buenos libros, para apaciguar ánimos extravagantes y una ruinosa vida de vago, como él mismo la define.
Con un ticket de ida solamente, aterrizó con una vieja maleta, una mochila militar y cuatro billetes de cien dólares otorgados por sus padres y hermano, que dilapidó en putas y alcohol en menos de una semana.
* * *
Las novelas de Claudio, así como las crónicas que va publicando, suelen dar saltos temporales muy bien hilvanados, con menciones y referencias frecuentes a una época que parece haberle marcado profundamente: sus años alrededor de la capital de Estados Unidos, principalmente en el Estado de Virginia.
Claudio llegó al área metropolitana de Washington D.C. el otoño de 1988, con las hojas todavía en los árboles, doradas, rojizas, a punto de caer. En tan solo un par de años ya era un virginiano más.
Con los ojos muy abiertos, Ferrufino parece haber explorado profundamente el lenguaje subyacente de los barrios bajos que circundan Washington D. C., una ciudad muy distinta a la actual, donde la población hispana ha crecido de un 2 % a un 14% entre los años 80 y esta década. A Arlington, ciudad- condado por la que desfilan los personajes de su libro de relatos Virginianos (Los amigos del libro, 1992) y de la novela El exilio voluntario (El País, 2009), llegaron muchos pobladores del Valle Alto cochabambino que emigraron tras un peculiar auge de la construcción.
En sus textos poco rastro hay de los monumentos nacionales y de las happy hours de los burócratas de la capital. Mucho de las casas postindustriales de ladrillo, donde yacen hacinados aquellos ciudadanos oriundos de Arbieto, de Punata, de Esteban Arce, de Tiraque, que han cambiado el quechua por el inglés.
Más bien Claudio se remanga la raída camisa y se sumerge sin miedo a mancharse en el fango de las miserias de los inmigrantes que habitan a la sombra y a espaldas del Capitolio. Ese lugar paradójico que aguanta la coexistencia de prostíbulos –callejeros o albergados en bares– con lujosos hoteles para dignatarios de estado, polígonos industriales donde los domingos bailan caporales muy cercanos a barrios de embajadores que no pierden su condición una vez perdido el cargo, almacenes de bancos de alimentos para indigentes alternando al otro lado de la carretera con lujosos centros comerciales.
A fines de los años 80, Washington, D. C. era la ciudad más peligrosa del país. Por la llamada “epidemia del crack” en 1990 era considerada la capital del crimen, aun siendo la sede del FBI y la CIA.
Incluso hoy día, casi tres de cada cien habitantes en D. C. está infectado con HIV, mayoritariamente entre la población afroamericana que, por lo general, vive poco integrada con la población blanca. Algo similar pasa con los hispanos y asiáticos, aunque no tan marcadamente.
A causa del sida precisamente algunos de los amigos de Ferrufino se dejaron la vida. Otros fueron tragados por sus propias adicciones –crack seguramente–, por sus propias miserias, cansados de pasar noches en vela mendigando trabajo en esos mercados donde fungían como estibadores, esperando un reducido jornal que al final del día, después de comer un plato de pasta o un burrito, de pagar diez dólares por el servicio de una prostituta y de pasar por un comedor social para completar la incompleta dieta, les permitiese comenzar un nuevo día al terminar la precedente jornada.
Uno de los lugares que precisamente frecuentaba Ferrufino era Morse Street para ganarse el plato de comida. Así lo recuerda:
“En el mercado de abasto de Washington era así. Willy, chofer negro, había asesinado a su madre siendo casi un niño, ofuscado en droga. Tyronne pasó trece años en prisión por robo con ‘asalto’. En las noches de la calle Morse se contaban historias; ron y licor malteado entre los dientes. Olor a mariscos; húmedas paredes y autos policías que cruzan lentos sin parar. Cada hombre hundido en su miseria. Olvidado ya el tiempo en que se preguntaba ¿qué hago aquí? Cuando las esperanzas brillan mal. Wayne y yo caminamos hacia la esquina de los mendigos. Allí hay droga fácil y prostitutas de a diez dólares. Un amigo cuyo nombre me es borroso se sentaba en un desvencijado sillón, en medio de la calle: el trono de la oscuridad. Wayne compra piedrecillas blancas, opacas: cocaína adulterada. Al lado de una reja de amontonada basura, fuma. Medianoche de verano, sin sueños ni futuro. No está la luna, se oculta en las callejas. Los pobres no tienen sombra, son pálida oscuridad”.
Cuando lo recuerda, se atreve a decir que está seguro de que pocos de los amigos negros que conoció en aquellas épocas estarán vivos ahora:
“Trabajé dos años y medio en los mercados. El primer día era para llorar, con los guantes mojados y el hielo punzando la cara. ¿Qué hago aquí? Quise retornar al café con leche de casa, a mi mullida y caliente cama, pero no lo hice, aguanté en medio de hombres toscos, negros, entonces nada simpáticos y con otra lengua. Pequeña épica de humanidad”.
En sus escritos y crónicas aparecen muy poco las placas de mármol de la calle K, del Banco Mundial y el FMI. Sobresalen más bien las penurias de los alrededores de Gallaudet, barrio afroamericano conocido por una universidad.
Ferrufino no le teme a los desprecios de gringos ignaros y limitados. Los asume gallos de pelaje no intimidante. No se amilana ante los pergaminos de la docta y jesuítica Georgetown, no se achica ante casas estudiantiles como la de Maryland, donde dictara cátedra Borges o la propia universidad de Virginia, donde fue un virginiano más –por un tiempo– Edgar Alan Poe. Claudio no se acompleja para hablar de ideas, no lo hizo en su juventud en Francia, donde retaba a sus condiscípulos a debatir sobre literatura gala dejando patente lo que llama racismo cultural. No se inhibe al ser identificado como parte de las márgenes, porque es su mundo también, tanto los extremos superiores como los inferiores.
Los días, o la noche que tenía libre –en el sentido más literal del término–, la de los sábados, eran destinados a probar un poquito del manjar que a la mayoría de sus compañeros se le tenía vedado: la visita a los pasillos gratuitos del museo más profundo y diverso del mundo, el Smithsonian, en Hispania Books –hoy sucedida por la librería Pórtico y Politics and Prose–, y horas perdidas en Common Grounds, probablemente lo que hoy se llama Krammer Café, de las primeras cafeterías literarias, lugar chic que tiñe sus paredes con multicolores lomos de libros y que sirve café y comida americana, en el barrio burgués de Dupont Circle.
Esas épocas virginianas de Claudio eran de triple vida. Por el día de gallo fino, por la noche de gallina ponedora que se aboca al trabajo, y al amanecer de gallo de peleas, todo para sobrevivir.
En esos años salió por algún tiempo con una mujer que entonces era presidenta de la asociación de antropólogos norteamericanos, PhD con tesis en Teresina, Brasil, ese primer engendro de laboratorio que luego se cristalizaría en Brasilia: la ciudad de la teoría. Así recuerda esas citas:
“Nada más dispar, pero que me permitía un amplio espectro de aprendizaje, sufrimiento y gozo. Era joven, fuerte, casi no dormía, y lleno de interrogantes acerca de un mundo nuevo, en extremo diverso”.
* * *
La imaginación de este cochabambino y sus fuertes emociones evocan a una vibrante movida cultural en la ciudad. Si a fines de los 80 Ferrufino disfrutaba de conciertos de aquel surgente rock alternativo, mezclados con asistencias a ver Rubén Blades y Seis del Solar, hoy en día se puede disfrutar del apabullante influjo de la música electrónica, de las mezclas bastardas del grupo narcoelectro Mexican Institute of Sound o del ya famoso matrimonio entre los samples y bandoneón de Bajofondo.
Aquellas exposiciones de arte que recuerda como impresionantes, algunas de Malévich, Matisse, Rembrandt, entre las que más le marcaron, se suceden año tras año, de la mano de millonarias fundaciones como la Colección Philips o la elitista Dumbarton Oaks.
Ferrufino nunca fue una persona de cultura de gueto apartado, sometido al cacique. No era un tipo de sindicarse a los “suyos”. Fue y quiso ser un alma libre que salía solo, llevando una vida de completa independencia. Aunque se juntaba con amigos bolivianos, no lo hacía con la frecuencia que ellos demandaban. Así lo recuerda:
“Entraba al mundo de los otros y me desenvolvía con soltura; mientras mis amigos jugaban fútbol los sábados, con las consabidas cervezas nuestras que vienen detrás, yo andaba en el National Mall, el centro de los museos de la ciudad, flirteando con hermosas muchachas anglosajonas y escribiendo mis Virginianos en papelitos, debajo de fotos de Lee Miller o de Man Ray. Culturalmente fue para mí un mundo insólito y exuberante. Lo recuerdo bien, dichoso. Por otro lado, en el mundo paralelo, visitaba las casas de mis amigos negros en el North East y South East, un mundo prohibido para blancos o gente como yo (nunca nos han considerado blancos, ni siquiera a los españoles). Fumaderos de crack, muchachas negras que se abrían de piernas con facilidad; deliciosas y viciosas. Sexo en autos, borrachera en las calles, recostados contra la pared, bebiendo Cisco, un licor de variadas frutas y colores que luego sacaron de circulación por ser letal. Detestábamos la cerveza normal; bebíamos licor malteado, con mayor grado de alcohol: Colt 45 y otros. Iba de ayudante de los choferes negros en los camiones de la empresa. Repartíamos productos a los hoteles y restaurantes de DC, Virginia y Maryland. Al terminar el día, antes de regresar al warehouse, alcohol y droga, sexo y droga. E historias inverosímiles que me contaban como a un hermano. He sido afortunado en oírlas y recordarlas. Y en sobrevivir también”.
Ferrufino vivió allí durante la década siguiente a los años de explosión psicotrópica. “Había mucha, excesiva, demasiada droga”, recuerda y apunta:
“Esta empresa de verduras en la que trabajaba era la mayor del mercado, dirigida por tres hermanos de origen irlandés. El mundo de ellos era la marihuana, que compartían en los gigantescos refrigeradores con algunos cargadores negros, que eran, a su vez, proveedores. Crack, hachís con profusión. La labor nocturna era febril, con camiones de 21 metros trayendo cosas desde California, México, cangrejos vivos desde Maine, frambuesas y moras desde Chile. Cualquier instante de descanso: droga. Dos, diez veces por noche. Cuando el día terminaba, ya casi a mediodía, los managers se encerraban en uno de los autos y… droga. Sin parar, seis días por semana. Yo no era afecto a ella, pero no evitaba compartirla de cuando en cuando. Me sorprendía que tipos muy ricos, duros trabajadores tengo que reconocer, no deseaban volver a sus mansiones, a sus hermosas mujeres que a veces visitaban el almacén y deslumbraban a los miserables estibadores. Preferían quedarse a hablar mierda, con las ventanas cerradas, en el mundillo de la droga. Los imagino llegando al hogar, tirándose en la cama, recuperando unas horas para volver a aquel frenesí. No tenían más de 30 años y confesaban que tenían sexo con sus mujeres una o dos veces al mes. ‘White boys’, decían los negros con desprecio”.
Al calor idealizante, Ferrufino recuerda esos años suyos como un elixir creativo. Se recuerda como con una cámara en el hombro, como filmando para sus adentros lo que observaba, y aquello que miraba, lo veía como fotógrafo. Le hubiese gustado filmar una película de David Lynch o algo similar. ¿Una actriz? Alguna de las de Fassbinder, responde, a quien idolatraba entonces –y hoy– pero en un escenario ya lleno de muchos otros. Quizás actrices como Barbara Sukowa, Jeanne Moreau, Hanna Schygulla, Brigitte Mira quizás, Ferrufino no lo especifica. Sí abunda en el plató imaginado:
“Imaginaba exhibiciones de fotografías sobre el universo de las frutas y las verduras. Increíbles colores, escenas, depósitos llenos de naranjas de distintos tonos, el contraste entre las papas de Idaho y las verdes paltas, aguacates, californianos. Los tomates ni qué decir, que eran la élite de los productos, con una sección especial de empaque por tamaños y colores. En esa gran bodega de DC, de noche, negros borrachos y perdidos, algún turco, algún latino, manipulaban lo que se serviría en las reuniones de embajadores, del jet set, de la CIA en Langley, a donde llevábamos cargamentos sin que jamás nos pidiesen identificación. Eran otros tiempos”.
* * *
A esos días virginianos vuelve una y otra vez. Su prosa fluida sugiere muchos adjetivos, el más suave, sorprendente. Se mueve muy bien entre el ensayo, la crítica de arte, la opinión política, la ficción y también la crónica periodística. Precisamente en su antología Crónicas de perro andante (La Hoguera, 2012), escrita a cuatro manos con Roberto Navia, premio de periodismo Ortega y Gasset, y en otras piezas publicadas en los años 80 y 90, aparecen intensos relatos en los que describe Mizque, Tiquipaya, Pairumani y Suticollo, lugares donde quizás tomó afición por la chicha, y en las que lamentó no haber atendido las enseñanzas de la lengua quechua de su padre.
Una parcial autoficción de aquellos años en Arlington le ha valido el Premio Casa de las Américas de Literatura en Cuba. El rito de entrega no es precisamente la ceremonia de los Oscar. No hay alfombra roja, pero sí una rica historia de más de medio siglo.
Ferrufino es uno de los escasísimos casos de escritores bolivianos reconocidos internacionalmente, que ha ganado en 2009 el premio, sucediendo en el palmarés a personajes como Jorge Ibargüengoitia, Eduardo Galeano, Marta Traba o Gioconda Belli, e incluso a escritores bolivianos como Renato Prada, Wolfango Montes y Pedro Shimose. El jurado de la edición 2009, conformado por gente como la mexicana Carmen Boullosa, el venezolano Carlos Noguera, el chileno Grínor Rojo, el argentino Héctor Tizón y la cubana Lourdes González Herrero, se decidió a separar la paja del trigo entre casi 700 trabajos provenientes de América Latina y España, justificando su decisión en la capacidad de observar el “sueño americano” de una forma vertiginosa, vital y dominando el oficio, desplegando en su narración diversos planos a lo largo de tres décadas, con humor y referencias literarias, culturales y políticas”.
Claudio ya había logrado una mención en este premio en 2002, por El señor don Rómulo (Nuevo Milenio, 2002). Durante su discurso en 2009, recordó, cómo no, a la gente del gueto. A aquellas personas que seguramente nunca escribirían y publicarían sus historias y que tampoco se enterarían de que su colega, broder, pana y cuate, aquel latino de ojos achinados y de bigote poblado, lo haría. Aquella noche en La Habana, recordó su llegada a Washington, las dificultades iniciales con el idioma, la excusa que le diera a su hermana para financiarle algo de comida y no morir de hambre –alegando atraco– que luego interpretaría como robo de alma: la transición de la plácida vida en el valle cochabambino hacia el crudo invierno en el que las noches transitaban en el viejo sillón desvencijado que le alquilaba un conocido temporalmente. Ya no estaría el calor del hogar, recuerda Ferrufino, sólo le quedaría esa cuadrilla que le rodea con las manos encalladas, ahogada en adicciones. Del intelectual de clase media bien vestido, quedaría menos aún.
Aquella noche en Cuba mencionó también el lugar de donde salían los vectores radiales de los trenes que llevaban la carga hacia Nueva York, los alrededores de la vieja Union Station, epicentro de su exilio, que aunque voluntario y reconocido aquella noche por funcionarios cubanos, que comparten el régimen con un político al que desprecia, Fidel Castro, no fue por ello menos exilio.
Tras el paso del Che Guevara por Bolivia, con los coletazos que dejaron los tupamarosy luego de las desapariciones de posibles herederos como los hermanos Peredo o Monika Ertl, la izquierda de los 70 se encontraba en proceso de segmentación en la universidad pública boliviana, reducto de las ideas progresistas durante la dictadura banzerista. Había divisiones internas entre trotskistas, maoístas, leninistas, hasta los más independientes anarquistas.
A esta subespecie pertenecía Ferrufino. Seguidor riguroso de las enseñanzas de Bakunin, Durruti y Malatesta, defendía cáustica y violentamente sus ideas ácratas por los pasillos de la carrera de sociología, más con los puños y a la gresca que con las ideas, recuerda su amiga Estela Rivera, hoy jefa de la Unidad de Cultura de la Gobernación de Cochabamba.
Se recuerda de Claudio su muy particular resistencia al alcohol, lo que hacía que bebiera como cosaco, generalmente ingentes cantidades de chicha, aguante que permitía que se mantuviera en sus cabales más que el resto, asunto que lo cubría de cierta mística en aquellos círculos.
Luis René Baptista, editor de opinión del periódico Los Tiempos, recuerda cierta vez en la que Claudio estuvo a punto de clavarle un cuchillo de carnicero, a causa de discrepancias ideológicas y de pactos incumplidos en las andanzas universitarias, detenido in extremis, cuando ya se veía ensartado y resignado, por un grupo de compinches anarcos que bloquearon la inminente faena.
Aquella misma vez, recuerda Rivera, Ferrufino y sus amigos anarquistas amenazaron también al propio rector electo y, luego de dedicarle furiosos insultos, procedieron a incendiar contenedores y papeleras con basura dentro del edificio.
Aun así, la violencia no era exclusiva. Se alternaba con guitarras y huayños en las chicherías aledañas, música campesina del Norte de Potosí, boleros centroamericanos y largas tardes de borracheras, para luego recogerse por la noche rompiendo letreros de neón y cabinas públicas, como forma de resistencia al sistema, siguiendo al caudillo bravucón y amenazante anarquista de fama algo contradictoria a la vez que ambivalente, dada su otra faceta, la de amigo fiel y cariñoso.
En esos ambientes se movía Ferrufino nada más salir bachiller del colegio Maryknoll de Cochabamba en 1977, ya acabada la dictadura de Bánzer, y lo recuerda:
“Mi hermano Armando y yo fuimos muy peleadores en la escuela. ‘Nos vemos a la salida’ fue parte de nuestro crecimiento. Dimos palizas y nos las dieron. Muchísimas. Eso paró luego de los tres primeros años aquí. El Estado policial. Aquí no se podía hacer lo mismo y lo acepté. Aunque de boca todavía me peleo mucho cuando conduzco. Hay que provocar cuando se debe provocar, como es el caso ahora con el gobierno de Morales, como fue el caso con el gobierno de G. W. Bush. Un hombre tiene que decir lo que piensa, le duela a quien le duela. Y si es contra el poder, mejor”.
* * *
Ramón Rocha Monroy, cronista de Cochabamba y también Premio Nacional de Novela, conoció a Claudio en una habitación del psiquiátrico de Sumumpaya, a ocho kilómetros de Cochabamba hacia La Paz, a las órdenes del doctor Argandoña. Estuvieron todo un día, pero ni cruzaron palabra. “Aquel era un Claudio enamoradizo, exitoso con las mujeres, amigo de la chicha y de la noche cochabambina y alguna vez bordeó el suicidio”, en palabras de Rocha.
El Ferrufino de aquellos años, los previos a su viaje, era lo más parecido a los poetas inventados por Bolaño en Los detectives salvajes, esos trepidantes real visceralistas.
Sí hablaron y hasta se hicieron amigos años después, en el contexto de los bares, cafés y la noche cochabambina. Dice Rocha:
“Teníamos el ánimo inestable y ahogábamos nuestras penas en trago. Ni adicciones a drogas ni problemas mentales, sino excesos… Las cosas que cuenta Claudio tienen la identidad de lo vivido… Él no mira, sospecha. Tiene astucia y sus reacciones a veces son desconcertantes. Es agua mansa, pero puede alborotarse y estás perdido. Es un valluno bravo pero de ningún modo malo”.
Claudio por su parte, recuerda este episodio con su propio lente:
“Siempre nos acordamos de eso con Ramón. Un día o dos, alcoholes y sentimentalismos. No jugábamos a la ‘maldición privilegiada’, no. Sucedió porque creo que ambos somos apasionados con lo nuestro. Yo tenía una hermosa chica inglesa entonces, que me visitó una tarde, y Ramón, al verla, puso lo mejor que tenía de su acento inglés para flirtear con ella. Divertidas memorias hoy, tristes entonces”.
Ferrufino hoy es considerado un escritor preclaro en Bolivia, y se lo ha ganado a pulso. Un país en el que la vida rosa a veces parece más importante que lo que escribe, y donde los licenciados son más valorados por sus títulos académicos y premios ganados. Después de varias décadas ejerciendo, recién es en este siglo, cuando se ha titulado en la universidad pasados los cuarenta años, luego de estudiar lenguas modernas en la Universidad de Denver en Colorado graduándose cum laude y tras dejar atrás lo que parecía en Bolivia una maldición: el abandono de las carreras de química, idiomas y sociología, lugares en los que acuñó algunos amigos y enemigos que le duran hasta hoy.
Trofeos tardíos también serán, ya pasados los cincuenta años, los mencionados premios Casa de las Américas y Nacional de Novela, algo así como una justicia poética con su tenacidad.
Tenacidad y empeño que lo han acompañado durante su proceso creativo, que emergen espontáneamente cuando pueden y donde pueden, pues es de esos narradores que son capaces de protegerse con una escafandra que lo aísla del mundo exterior en beneficio de su planeta inventado. Tampoco es supersticioso ni caprichoso en el ambiente, ya que guarda las manías para la estética no lineal de sus textos. Claudio no necesita andar de boina y barba crecida de dos días, ni flores amarillas como las que dice que requiere Gabo para acceder a las musas. “Me parecen pajas que les sirven a unos; no a mí”, subraya.
En contraste con el mito del psicodelismo creativo de las épocas de Hendrix, Morrison y Joplin, Ferrufino no considera el alcohol como aditivo urgente, ni siquiera necesario y siente que la maldición de algunos poetas está en su escritura y no en sus catalizadores:
“Maurice Utrillo, el pintor, importa por sus colores de París más que por sus tragedias de beodo. Hacer de algo así el punto de partida de una leyenda, tu leyenda, a no ser que suceda inevitable por las circunstancias, es un paso en falso”.
Sin llevar vida de cartujo, admite que ya casi no sale, aclarando que tampoco era tan amigo de los bares en sus etapas pasadas. En Colorado se ha vuelto un tipo casero de vida intensa puertas para adentro. Sí admite que era de beber en las calles, con sus amigos negros, pero que ninguno de ellos supo jamás dónde y con quién vivía. Lo mismo las mujeres que pueblan sus recuerdos: “de pronto, en algún momento, retornaba a la caverna y desaparecía sin rastro. Así, simple”.
La simpleza es un rasgo que magnetiza a este hombre, sencillez que busca tanto en amigos gringos como latinos y de otros varios orígenes, destacando el colectivo ruso, quizás por esa propensión a admirar a Tarkovski, Tolstoi o Chéjov. Suele invitarlos a casa a disfrutar de comilonas con bebida abundante, bailando cumbias, escuchando kaluyos antiguos o canciones revolucionarias del Ejército Republicano Irlandés. Inclusive clásicos rusos: Kalinka, Ojos negros, además de tangos y corridos norteños y rancheras. Una frase lo define: “En casa se come y se bebe bien. Eso casi diría que te impide salir”.
Es un tipo familiar que ya comparte lecturas con sus hijas, aunque ellas han tomado caminos propios. Su relación es estrecha. No es enemigo de su primera esposa, aunque tampoco tiene contacto. “Mi mujer actual, me parece atractiva, interesante, pausada”, resalta.
Y tanto en cuanto se nutre de experiencias de la calle por inclinación natural, complementa sus fantasías con poesía y sobre todo con novela, placer que le suele ocupar la mayor parte de su tiempo de lectura. No tiene referentes literarios, sino gustos, placeres. Vicios quizás. Algunas de las fuentes de las que ha bebido son Borges, César Vallejo, Carpentier, Güiraldes, Arlt, Rulfo y en su juventud de los peruanos Ciro Alegría, Manuel Scorza y José María Arguedas.
Y si su espectro literario es francamente amplio, no lo es tanto el del estado del arte, moda o novedad, ahora llamado trend, en perjuicio de clásicos, muchos de ellos polemistas de distinta índole, aunque considera que se los lee poco, en detrimento de aquellas historias que evocan un mundo de aventura, de rebelión, de bravura.
* * *
Claudio Ferrufino-Coqueugniot responde pacientemente a las preguntas de este cronista desde su casa en Colorado. Tiene ya 54 años, y una vida llena de historias. Han pasado ya varios lustros desde que obtuvo su green card poco tiempo después de casarse con su primera mujer, aunque ese no fue el motivo para hacerlo.
Se considera un librepensador que bebió en fuentes anarquistas clásicas, pero detesta ser orgánico o gregario, y añade: “Soy demasiado individualista para pertenecer a ningún núcleo, social, político, literario… No podría asociarme con los republicanos, ni siquiera en simpatía. Con muchos peros, prefiero a los demócratas”. Pocos políticos le causan simpatía. Uno de ellos es un exalcalde de Cleveland, Dennis Kucinich, demócrata, minoritario, una voz perdida en el desierto –así lo califica Claudio–, conocido por ser partidario de la no intervención en Irak, en beneficio de la negociación.
Ya no pelea en las calles, aunque tampoco es un tipo mesurado. Acuña cada vez que puede rabiosas –y cáusticas– críticas a Evo Morales y Álvaro García Linera, según él escritas no desde una perspectiva racista o elitista sino a partir de lo que el autor es, de su sangre:
“Me entiendo y comprendo a mi gente y sé bien cómo de pelotudos y cobardes somos, y cómo de sufridos y valientes también. Y al poder, a los jerarcas de cualquier tendencia o color, no les hago el juego, nunca. No orino delgado por el poder ni las charreteras; seguro que no…
No comparto ese lugar común del pueblo enfermo. Que somos uno llorón y malacostumbrado, sí. Es más sencillo dejarse guiar que decidirse por un camino. Y a eso apuntan los populistas, a hacerte confortable en su medida la existencia, coartar tu capacidad de reacción, de crítica”.
* * *
Claudio al salir de Bolivia le prometió a su padre que volvería al cabo de un año. Todavía no lo ha hecho, aunque asegura que sucederá aunque ello ni es ni fue motivo de sufrimiento, puesto que vive feliz donde está. Quizás con el tiempo le llegue la hora de pensar en la muerte más frecuentemente. De momento, la percibe como un hermoso destino, querido y cercano. “La tomo como es, presente. Me refiero a la delicia de saberse efímero, en contraposición a la pesadilla de sentirse eterno”.
Pasadas las 4 de la madrugada, hora de Denver, y tras una larga entrevista, Ferrufino responde a la última pregunta.
“Le pregunté a Ligia, mi esposa, ¿crees que soy un tipo violento? Respondió con una carcajada. Habrá que analizarlo. Al meterme en un mundo que por nacimiento no me pertenecía, en Bolivia, en Argentina, en España, en Francia, en Estados Unidos, observé y compartí la peor violencia que existe, que es la de ser pobre. Una violencia que se dirige y esgrime desde arriba con saña contra los de abajo. Eso me irrita y me hace reaccionar con mayor violencia. Por eso soy vehemente y feroz cuando escribo de asuntos sociales o políticos. Sin aliento y sin concesiones”.
Fadrique Iglesias Mendizábal fue atleta olímpico y es especialista en gestión cultural y desarrollo local con estudios de licenciatura y maestría por la Universidad de Valladolid. Ha colaborado con columnas en varios medios de comunicación como Los Tiempos -desde su columna ‘El clavo en el zapato’- y Página Siete (Bolivia), así como con El País, Noticias Culturales Iberoamericanas (NCI) y FronteraD, donde ha publicado Afilando los cuchillos del Carnicero de Lyon en Bolivia y Del Gran Sueño a la somnolencia: la decadencia del deporte profesional. Ha publicado un libro junto a Peter McFarren, Klaus Barbie en Bolivia, que se publicará este año en español.