Publicado por Juan Tallón
Xosé Luis Fortes cuenta que a finales de 1979 coincidió con un tal Bolaño en Ourense. Tuvieron trato durante un mes, aproximadamente. Según él, casi seguro que era Roberto Bolaño Ávalos (1953-2003), el escritor chileno. Acentúa la palabra «casi», para dejar claro que pudo ser Roberto Bolaño pero también no serlo. Es cauto a propósito de sus recuerdos. A veces «también la memoria recrea ficciones», admite. Fortes (1961) trabaja como celador de carreteras en la Xunta de Galicia, pero en su otra vida, la de las tardes, se entrega a la literatura. Yo nunca había leído ni oído que Bolaño hubiese estado alguna vez en Galicia, pero me empecé a interesar vagamente por esa historia cuando Fortes me la contó por tercera vez en diciembre de 2017.
A mediados de ese mes quedamos en el café Bohemio de Ourense, en una mesa al lado de la puerta, por la que entraba un frío atroz. Nos levantamos media docena de veces a cerrarla. Encendí la grabadora y le pedí todos los detalles que consiguiese recordar del tal Bolaño. El relato comenzaba en 2008, y después iba hacia atrás. «Ese año yo sufrí un infarto, y en mitad de mi recuperación mi amigo Pepe Bouzas apareció en el hospital con un ejemplar de Los detectives salvajes (1998). Me empezaron a sonar demasiadas cosas, y aparecieron algunos datos ante los que me dije que allí había algo nuestro, generacional, común». Días después su amigo le envió un enlace a una entrevista en una radio de Girona. «Aquella voz me sonaba. Era Roberto Bolaño, y en ese momento es cuando pienso por primera vez que es perfectamente posible que Bolaño fuese el mismo Bolaño que yo había visto y tratado treinta años antes en Ourense».
En su teoría, había algunos fragmentos sobre Galicia en Los detectives salvajes que despertaron los recuerdos en los que Bolaño se le apareció en Ourense. «¿Qué fragmentos son esos?», pregunté. Dos noches después me envió una fotografía de la página 427 de la novela, en la edición Narrativas hispánicas de Anagrama. Se trataba del comienzo del capítulo 20, donde Xosé Lendoiro, poeta y abogado, relata cómo y cuándo conoció a Arturo Belano, trasunto de Roberto Bolaño y protagonista de la novela junto a Ulises Lima, a su vez trasunto del poeta mexicano Mario Santiago (1953-1998). Lendoiro lo conoció durante un viaje por Galicia, en un camping de Castroverde (Lugo) al que el abogado fue a parar en su roulotte, con la que se dedicaba a recorrer España por placer. Un día, durante su estancia en Castroverde, un niño se precipitó a la sima de una montaña llamada la Boca del Diablo. El vigilante del camping se ofreció a descender con una cuerda y rescatarlo. Cuando al fin lo subieron, se organizó «una fiesta de gallegos en la montaña, pues los campistas eran funcionarios y oficinistas gallegos y yo era hijo también de aquellas tierras y el vigilante, al que llamaban El Chileno pues esa era su nacionalidad, también descendía de esforzados gallegos y su apellido, Belano, así lo indicaba». Al menos en la ficción, pensé, Bolaño sí había estado en Galicia, como una etapa más del interminable viaje que Belano y Lima emprenden en 1976, cuando salen de México D. F. en busca de la poeta realvisceralista Cesárea Tinajero, y que, a menudo por separado, los llevará a lo largo de veinte años por Nicaragua, Estados Unidos, Francia, Austria, Israel, Egipto, Liberia, Angola, otra vez México y también España.
A raíz de la lectura de la novela, merecedora del Premio Herralde, Fortes ya no pudo sacarse de la cabeza que a lo mejor había conocido a Roberto Bolaño. Pero ¿dónde, cómo, cuándo? «Todo comenzó en el pub Yopo, propiedad de Orlando Saavedra, un chileno que había llegado a España huyendo de la dictadura de Pinochet. El local estaba en la calle Ervedelo y fue el segundo pub que se abrió en Ourense». El local sigue en el mismo sitio, ahora con otros dueños y un nombre distinto. Antes de ser un pub había sido un club de alterne, y cuando dejó de ser el Yopo volvió a convertirse en club. Fortes y su amigo Bouzas lo frecuentaron a finales de los setenta. Fue ahí donde contactaron con el tal Bolaño. Yo vivo a cincuenta metros del local. Nunca se me ocurrió entrar hasta hace unas semanas, solo para fantasear con que en una esquina pudo apoyarse el escritor chileno, tal vez. Está en un sótano. Hay que bajar dos plantas. Si te quedas en la primera te encuentras el pub Kinley. Si desciendes una más está el antiguo Yopo, ahora club Hawai.
«Recuerdo que el tipo tenía el pelo largo, rizo y barbita. Era chileno y contaba que había estado en México», exactamente como Roberto Bolaño, que en 1968 dejó Chile para trasladarse con su familia a Ciudad de México, que en 1977 dejó para viajar a Barcelona. Fortes, por entonces, tenía dieciocho años y acababa de plantar los estudios. Ganaba algo de dinero como árbitro de fútbol y trabajando en la construcción. En el pub Yopo se mezclaba la música con la efervescencia política, propia de aquel momento. «Nosotros éramos anarcoides, desafectos, y allí había mucha gente del Movimiento Comunista, de la Unión do Pobo Galego, de la Liga Comunista y también de Movimiento de Izquierda Revolucionaria».
Un día entabló conversación con el tal Bolaño. «Era una persona muy peculiar, retraída. Me contó que venía en busca de sus ancestros». Esa búsqueda encajaba con la biografía de Roberto Bolaño, cuyo abuelo paterno, Ricardo Bolaño Morán, había nacido en Galicia. En una carta dirigida a la filóloga chilena Soledad Bianchi, el escritor le confesaba: «Mi familia paterna es de origen gallego y catalán. Mi abuelo paterno nació en Galicia, tuvo nueve hijos y murió de una conmoción cerebral tras caerse de un caballo. Mi familia materna es chilena, descendientes de una burguesía venida a menos (incluso a espantoso). Mi abuelo materno fue coronel de ejército y murió de un ataque al corazón en el año 62, en su cama y jubilado, con dos solas aficiones: jugar al ajedrez y decorar jarrones con trocitos de papel recortados de revistas de colores».
Me dije que había que intentar un paso importante, y por dos vías procuré la forma de contactar con Carolina López, viuda del escritor, que en su momento «aportó a Bolaño estabilidad económica y anímica, un marco familiar, un fundamento sólido, y lo alentó en los días de ayuno en el desierto, cuando los editores y los agentes literarios rechazaban sus manuscritos», según la editora Valerie Miles. Fui a su encuentro y su testimonio resultó categórico: «Roberto nunca visitó Galicia, ni para buscar sus orígenes, ni para hacer turismo y tampoco para promocionar sus libros». Sí es cierto que «en sus fantasías estaba viajar a Galicia, reencontrar la tierra de sus abuelos y cerrar el círculo». En todo caso, «nunca insistió demasiado, ni hubo ningún intento de hacer realidad el viaje». Se preocupó «por encontrar el origen de su apellido, que encontró en Lugo, de donde era su abuelo».
Ya sabía qué pensaba Carolina López, que conocería a Bolaño en 1981, en Girona, pero ¿qué decían sus amigos? Hice una lista y me puse en contacto con Javier Cercas, que lo vio por primera vez a comienzos de los ochenta. En alguna ocasión, el autor de Soldados de Salamina contó que cuando cultivaban su amistad a diario, ya en los noventa, «parecíamos novios». Sin embargo, Cercas no recordaba que «me hablase jamás de sus ancestros españoles ni nada que tuviese que ver con Galicia. En realidad, no recuerdo que hablásemos de otros familiares que no fuesen su mujer y sus hijos, salvo de su madre y su hermana, que vivían cerca, y de su padre exboxeador [León Bolaño Carné], a quien, que yo recuerde, en todo el tiempo que fuimos amigos solo vio una vez, en Madrid».
León Bolaño Carné, que tras abandonar el boxeo se dedicó al transporte de mercancías en México, estuvo más de dos décadas sin hablarse con su hijo. Murió en 2010. En el relato «Últimos atardeceres en la Tierra», Roberto Bolaño narra, en una mezcla de ficción y memoria, las tristes vacaciones de un fin de semana entre padre e hijo, después de las cuales la infancia parece quedar atrás. En una entrevista concedida al periódico chileno La Tercera, León Bolaño confesó un día que «no me enteré de sus libros hasta que unos parientes me lo dijeron y mi hijo León Enrique comenzó a sacar datos de internet». León Enrique Bolaño Mendoza es hermanastro de Roberto, fruto del segundo matrimonio de León Bolaño tras separarse de Victoria Ávalos. En el año 2000, el hermanastro envió un telegrama a Roberto: «Comunícate urgente», y al fin hijo y padre hablaron por teléfono tras muchos años alejados. En 2001 se vieron en Madrid. Ese fue el encuentro al que se refería Javier Cercas.
Me llevó su tiempo hablar con León Enrique Bolaño Mendoza, que se dedica a la política. Milita en el PAN (Partido Acción Nacional) y actualmente es el presidente del municipio mexicano de Cadereyta de Montes, en Querétaro. Me pareció buena idea preguntarle por su abuelo. Se mostró honesto al anticiparme que no tenía «la plena certeza de la objetividad, veracidad y realidad en tiempos y formas» del relato que sobre su abuelo le trasladó su padre. Me aseguró que Ricardo Bolaño Morán nació en Becerreá (Lugo), un municipio con una superficie de ciento setenta y tres kilómetros cuadrados y unos tres mil habitantes. Está a solo treinta kilómetros del Castroverde que se menciona en Los detectives salvajes. Curiosamente, el propio Roberto, en una carta que dirige al poeta Carlos Edmundo de Ory (y que custodia la propia Fundación Ory), le manifestaba en noviembre de 1993 que «la aldea de mis antepasados, llamada Bolaño, está en las montañas de Lugo, el último sitio habido antes de entrar en Asturias. Mis tías me solían contar historias acerca de ese pueblo, de donde veníamos todo los Bolaño esparcidos por América —naturalmente, todos parientes—. Está cerca de Castroverde, en tiempos lejanos el señor feudal de la zona». En esta misma carta, una parte de ella recogida en la biografía sobre De Ory escrita por José Manuel García Gil, Roberto Bolaño le anunciaba al poeta gaditano que «dentro de poco viajaré a Galicia» para reencontrase con la aldea familiar.
Pero volvamos a su padre. Bolaño Morán emigró muy joven con su hermano Vicente «destino a Panamá para emplearse en la construcción del canal». Más tarde aceptaron una oferta de trabajo en un buque que se dirigía a Chile. Vicente prefirió quedarse en Buenos Aires durante una escala, y Ricardo continuó hasta su destino, en la ciudad de Concepción.
Con el tiempo, conoció a Eugenia Carné Visa, catalana, con la que se casó y se establecieron en Los Ángeles. Allí tuvieron ocho hijos, uno de ellos León, el padre de Roberto Bolaño. Ricardo vivió del comercio, la agricultura y la cría de animales. «Su semblante era duro, seco y rígido, poco o nada expresivo, y tenía una conversación muy corta», me precisó su nieto, que me hizo llegar una fotografía en la que se ve a un señor sentado, con un bigote cuyos extremos terminan en curva, en traje, veterano de la elegancia, con unos prismáticos en la mano.
En marzo de 1940 viajó a Concepción por negocios, llevándose a dos de sus hijos, entre ellos León. Aprovecharon para «comprar dos guajolotes [pavos], que colgaron del cuello del caballo». Cuando Ricardo lo montó, «en un movimiento torpe asustó a los guajolotes, que papalotearon [movieron las alas], y el caballo levantó ciento sesenta grados las patas». Bolaño Durán cayó al suelo. «Su cabeza rebotó sobre la piedra seca», pero aun así se incorporó y volvió a subir al animal. Cuando llegó a casa le dijo a su mujer: «Estoy cansado, me duele la cabeza… iré a dormir». Y nunca se despertó.
El encuentro entre Fortes y el tal Bolaño tuvo lugar a finales de 1979. Al año siguiente Roberto abandonó Barcelona y se mudó a Girona, para entonces con una primera versión de su novela Amberesya escrita, y los primeros poemas que forman parte de La universidad desconocida, que compuso a lo largo de toda su vida. En el 79 Fortes había cumplido la mayoría de edad y obtenido el carné de conducir. Su padre le compró un Seat 600 D de segunda mano. «Era de color blanco marfil. Recuerdo perfectamente la matrícula: OR-31562. Era un modelo con aquellas puertas que abrían al revés, puertas suicidas, se llamaban. Lo deshice un día al volcar, regresando de arbitrar un partido». Esa tarde, en el café Bohemio, me contó que una vez el tal Bolaño y él se subieron al coche y se dirigieron a Parada do Sil, un municipio que linda con Lugo, en busca de otros Bolaños que pudiesen conducirlo hasta sus antepasados. «Mi padre conocía a varios en aquella zona».
No fue el único viaje que hicieron juntos en el Seat 600. Hubo uno más, y después el chileno desapareció para siempre, hasta que años después Fortes creyó reconocerlo en el autor de Los detectives salvajes. Un día se dirigieron a la calle Padre Sarmiento, sin salir de la ciudad. «Nos bajamos del coche y mientras yo vigilaba él se subió a un muro que había al lado de las torres, desde el que manipuló los cables de un teléfono para hablar con el extranjero. Me pareció que lo hizo con mucha naturalidad».
Fortes tiene dificultades para evocar las conversaciones que mantenía con el chileno. Cuando hace mucho tiempo de algo a veces solo resisten en pie algunos rayos de luz y unas pocas imágenes arrugadas en la memoria. «Creo que estaban relacionadas con la política y las ideologías, y también con el arte. Cuando la conversación se volvía más intelectual, Bouzas intervenía más que yo».
Una semana después de verme con Fortes quedé con José Manuel Bouzas. Bouzas es escultor, además de ensayista y comisario de arte. También quedamos en el café Bohemio, pero como había demasiado ruido, y la puerta otra vez se abría y cerraba sin parar, nos fuimos a la cervecería Áncora. Encendí la grabadora y le expliqué que, según lo recordaba Fortes, él y Bolaño habían mantenido algunas conversaciones en el pub Yopo sobre surrealismo y dadaísmo. «Ah, ¿sí? No recuerdo nada de esas conversaciones ni de ningún Bolaño». La memoria nunca nos afecta por igual, pensé, y apagué la grabadora. Bouzas recordaba la época, el pub, pero nada de alguien que se apellidase Bolaño y fuese chileno. Cuando semanas después releí Los detectives salvajes me consolaba cada vez que algún personaje mencionaba el surrealismo o el dadaísmo.
Esa misma tarde, al llegar a casa, le escribí un mail a Enrique Vila-Matas, que había conocido a Roberto en 1996, en el Bar Novo, en Blanes, localidad en la que el chileno se había asentado en 1985. Ese día Vila-Matas entró con Paula de Parma, profesora de literatura y su pareja, que acababa de leer Estrella distante, y al poco apareció Bolaño. Ella le preguntó si era Bolaño, y este dijo que sí, y al reconocer a Vila-Matas a su lado, exclamó: «¡Hostia!».
Lamentablemente, Vila-Matas tampoco pudo aportar datos prácticos a mi investigación, «por desconocer incluso el origen gallego de Roberto, es decir, que o no le oí hablar nunca de esto o no le presté nunca atención». En cambio, me contó que en su día escribió un texto para la editorial L’Herne sobre George Perec, titulado «Perec y Bolaño en Galicia», aunque «en ningún momento pensé que Roberto tenía alguna relación con Galicia». Eso resulta perfectamente vilamatiano. El autor de Mac y su contratiempo me hizo llegar el texto, en el que cuenta que durante una estancia en A Coruña soñó que Roberto Bolaño y Perec estaban en Galicia.
En la busca desesperada de más testimonios que sirviesen para apoyar los recuerdos de Fortes, me preguntaba si podría dar con el propietario del Yopo. Solo tardé tres días y medio. Encontré a Orlando Saavedra, médico jubilado, a cien kilómetros de Ourense, ejerciendo de concejal de Servicios Sociales en la localidad de O Barco. «El Yopo —me dijo con nostalgia— lo monté yo mientras hacía la residencia en el hospital de Ourense, para contribuir a la economía familiar». Los Saavedra eran cuatro hermanos que el golpe militar de Pinochet empujó al exilio. Cada uno tomó una dirección: Estados Unidos, Francia, Suecia y, en el caso de Orlando, España. Abrió el Yopo en 1978. «¿Bolaño, Roberto Bolaño, el escritor, en el Yopo? Mmm. No sé. Quienes sí estuvieron fueron Eduardo Galeano, Eduardo Blanco Amor, Jaime Quesada o Amancio Prada». Se hacían exposiciones, conciertos en directo, pero con el tiempo el ambiente se deterioró y en 1981 el pub cerró al convertirse en un lugar de referencia para los consumidores de heroína. Orlando Saavedra me dio un nombre antes de despedirnos: Manuel Araujo Fiz. Tal vez pudiese ayudarme. También era chileno, asiduo al Yopo, comercial y profesor de pintura. Me costó dos semanas conseguir que me devolviese las llamadas. Entonces me habló del pub, del ambiente, de la efervescencia. «La clientela tenía un perfil intelectual. Todavía me encuentro a gente que me dice “Yo te conozco del Yopo”». Por esa época «tuve contacto con varios Bolaños en Ourense», me aseguró. Me excité casi sin razón, y cuando me confirmó que ninguno de ellos era chileno, ni acabó escribiendo libros, me derrumbé.
Entre tanto, una serie de gratas casualidades me condujo a Lola Paniagua, a quien Bolaño había conocido al poco de llegar a España. Ella era una recién licenciada en Química que un día de 1977 recaló en Barcelona desde Hospitalet. Leyó en un periódico que se alquilaba una habitación en un piso de la Gran Vía de Les Corts, y fue de ese modo como conoció a Roberto, a su hermana Salomé y a la madre de ambos, Victoria Ávalos. Ella y Roberto se hicieron novios y en 1978 se fueron a vivir juntos a un pequeño apartamento en Carrer dels Tallers, en el Raval. La relación se acabó antes de que Bolaño abandonase Barcelona por Girona, en 1980. En 1978 la pareja estuvo cerca de pisar Galicia, cuando hicieron juntos un viaje a Portugal. Pero, según Lola, él nunca «expresó intención ninguna ni en el viaje ni en otro momento sobre buscar sus raíces gallegas».
No me rindo fácilmente. Tenía pendiente escribirme con Eva Valcárcel, profesora de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de A Coruña, quien en su día casi logra convencer a Bolaño para visitar Galicia. Lo conoció a través del también escritor chileno Jorge Edwards. «A fines de 2002 organicé un congreso internacional de latinoamericanistas en la Universidad de A Coruña y pensé en él», me contó. «Durante dos semanas hablamos por teléfono casi a diario […]. Le atraía mucho Galicia y la vinculación de su apellido con ella». El plan era que «viniese para ser el invitado del Congreso, pero se vio interrumpido». Alguien le exigió cumplir con un compromiso anterior en Madrid. «Me habló de los orígenes míticos, como suelen hacer los latinoamericanos, de su apellido gallego, pero sin ninguna precisión, porque no los conocía. Eso sí, se interesó mucho por Galicia, por la Universidad y por algunos aspectos de la cultura gallega contemporánea y por la literatura; todo aparece novelado en unas páginas gallegas de 2666».
Esas páginas se recogen en la segunda de las cinco partes que componen el libro, titulada «La parte de Amalfitano». Óscar Amalfitano es un profesor chileno que se traslada de Barcelona a Santa Teresa, en México, para dar clases en su universidad. Un día, al abrir una caja de libros, encuentra Testamento geométrico, del gallego Rafael Dieste, que no recordaba haber comprado jamás. En la primera página había una etiqueta de la librería Follas Novas de Santiago de Compostela en la que se supone que se adquirió, aunque «nunca, ni en sueños, había estado en Santiago de Compostela». Una tarde Amalfitano tomó el libro, tres pinzas de la ropa y lo colgó de un tendedero para comprobar cómo resistía la intemperie y para que aprendiese «cuatro cosas sobre la vida real».
Aquel volumen era una edición que habían hecho posible algunos amigos del autor, cuyos nombres se recogen en mayúscula en la página cuatro, donde explican que la presente edición es su homenaje a Dieste. Amalfitano, tal vez sin querer, repara en un detalle que retrata Galicia como un país de favores y servidumbres. Casi hay que ser gallego para que un personaje chileno afirme que le parece «una costumbre extraña el poner los apellidos de los amigos en mayúscula, mientras el apellido del homenajeado estaba en minúscula». Ya en Los detectives salvajes, donde Xosé Lendoiro se refería a Belano como «neogallego», se vislumbraba un conocimiento instintivo de la gente de este país, cuando el narrador se permite contar un chiste de gallegos: «Va una persona y se pone a caminar por un bosque. Yo mismo, por ejemplo, estoy caminando por un bosque, como el Parco di Traiano o como las Terme di Traiano, pero a lo bestia y sin tanta deforestación. Y va esa persona, voy yo caminando por el bosque y me encuentro a quinientos mil gallegos que van caminando y llorando. Y entonces yo me detengo (gigante gentil, gigante curioso por última vez) y les pregunto por qué lloran. Y uno de los gallegos se detiene y me dice porque estamos solos y nos hemos perdido».
Me quedaban cada vez menos opciones. Recurrí a Ignacio Echeverría, amigo y conocedor en profundidad de su obra, parte de la cual contribuyó a editar. Lamentó mucho no serme de utilidad. «Nunca hablé con Roberto de eso que mencionas, o al menos no lo recuerdo». Antoni García Porta, que pasó a formar parte del círculo más cercano de Bolaño al comienzo de los ochenta, era el siguiente en mi lista. Habían escrito a cuatro manos la novela Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce. Roberto relató en el Diari de Girona que «nos conocimos en 1978, en las oficinas de una editorial marginal de Barcelona que solo publicaba poesía y que resignadamente se llamaba La Cloaca [dirigida por Xavier Sabater]. No era un buen principio, pero para nosotros, que entonces escribíamos poesía y que éramos los campeones de los futbolines del distrito quinto de Barcelona, era un principio al menos prometedor». Cuando le trasladé a Porta la historia de Fortes, reaccionó diciendo «curiosa historia la que me cuenta, de esas que se non è vero, è ben trovato. Lo cierto es que no recuerdo nada de un viaje de Bolaño a Galicia. Le deseo suerte en sus pesquisas».
En la vorágine precisamente de mis pesquisas, se me presentó la ocasión de hablar al fin con el poeta chileno Bruno Montané, y seguramente mejor amigo de Bolaño. Precisamente en la casa de Montané en México D. F., en la avenida Argentina n.º17, él, Bolaño, Mario Santiago y otros poetas fundaron el infrarrealismo. Montané es Felipe Müller en Los detectives salvajes. Esperaba su aportación con expectación. La posibilidad de que el tal Bolaño fuese Roberto Bolaño, Bruno Montané la encontró «entrañable, y también respetablemente peregrina». Que Roberto «se pegase una escapada, y lo hiciese sin contar a nadie nada, a mí me parece improbable». Por otra parte, nunca le pareció alguien interesado en indagar en la parte física de la memoria familiar. «No lo imagino yendo a Galicia, en aquel momento, si no es para encontrarse con un poeta o una chica», afirma. «Una vez me aseguró que había vuelto a México en un viaje clandestino, pero yo creo que era una trola, como si necesitase ensayar un episodio antes de escribirlo».
La conversación con Bruno Montané me dejaba, pues, en el mismo punto en que ya estaba: nada de nada del viaje a Galicia. Podía estar buscando siempre, así que decidí que me restaba un último movimiento antes de cerrar mi indagación. Un amigo escritor me puso en contacto con Carmen Pérez de Vega, pareja sentimental de Roberto durante sus últimos años de vida. Era mi última esperanza. No sabía a qué iba a enfrentarme. Cuando le referí el relato, se quedó un instante en silencio, y al fin dijo: «No me parece imposible. No diría yo que Roberto no estuvo en Ourense». Bolaño nunca le había mencionado nada al respecto, pero que no contase algunas cosas que hacía o pensaba, añadió, no significaba que no las hubiese hecho o no las pensase. «Pudo resultar un viaje infructuoso, del que no obtuvo nada en limpio sobre sus orígenes, y en ese caso, conociéndolo, sería muy normal que no contase nada, o que le provocase mucha melancolía, y en esa circunstancia tendía a cerrarse en sí mismo. Recuerdo que cuando viajamos a Londres, y la recepcionista del hotel resultó ser gallega, él le contó que sus orígenes estaban allí, y que en Galicia había muchos Bolaños. Mi impresión es que no era alguien que quisiese saber demasiado sobre sus orígenes».
A estas alturas me pareció que todo estaba dicho, salvo establecer diálogo con Roberto Bolaño. Habían pasado veinte años desde mi primera lectura de Los detectives salvajes. Me pareció buena idea releerlo como despedida. Al acercarme a la mitad del capítulo 19, cuando narra Edith Oster, recordé que tras este personaje el autor había situado a Edna Lieberman, con quien mantuvo una relación sentimental, después de romper con Paniagua, que duró hasta mediados de 1979. Si Fortes había visto al mismo Bolaño, tenía que ser en las fechas posteriores a esa ruptura. Estaba fuera de mi historia, y la novela volvía a meterme sin querer. Me vi pidiendo a Bruno Montané que me condujese hasta Lieberman, que unos días después me aseguraba que «yo abandoné a Bolaño en Barcelona hacia el verano y no quise volver a tener contacto con él». Al punto de que «no inicié la lectura de su obra hasta tres años después de su fallecimiento, con la tremenda sorpresa de ser personaje bajo seudónimo en novelas varias y descubrir poemas dedicados a una servidora con nombres y apellidos». De su época juntos «jamás escuché hablar a Roberto de sus orígenes gallegos», me aseguró Lieberman.
Cuando releí el testimonio de Edith Oster en Los detectives salvajes se me aceleró el pulso. Fue pura emoción: «Una noche, mientras Arturo [Belano] me hacía el amor, se lo dije. Le dije que creía que estaba volviéndome loca […] Dijo que si yo enloquecía él también enloquecería, que no le importaba volverse loco a mi lado […] A la mañana siguiente sabía que tenía que dejarlo, cuanto antes mejor, y al mediodía llamé a mi madre desde la Telefónica. Por aquellos años ni Arturo ni sus amigos pagaban las llamadas internacionales que solían hacer. Nunca supe qué método utilizaban, solo supe que era más de uno y que la estafa a Telefónica seguramente fue de miles de millones de pesetas. Llegaban a un teléfono y metían un par de cables y ya estaba, tenían línea, los argentinos eran los mejores, sin ninguna duda, y luego venían los chilenos».
De un modo primario, torpe, me fue imposible no pensar en el relato de Fortes, cuando llevaba al chileno en su 600 a llamar por teléfono desde las torres de la calle Padre Sarmiento. Me apresuré a escribir a Carmen Pérez, llevado por un optimismo inesperado, quizá irreflexivo. Su respuesta me devolvió a la tierra y dejó el reportaje tal y como estaba. «Arturo no es el que manipulaba los cables. Y Roberto menos. Me pedía a mí que le cambiara hasta las bombillas, y se iba a Pedralbes para buscar una cabina tarada por la que se llamaba sin pagar. El resto es literatura». Montané lo confirmó: «Trucar unos cables telefónicos no estaba al alcance de Bolaño», me dijo, mientras recordaba a su amigo jactándose de no tener habilidades prácticas. «De vez en cuando tenía que cambiarle la resistencia de su estufita. “Yo soy poeta, no me obligues a electrocutarme”, me miraba y me daba a entender».
Habría acabado aquí si no fuese porque en el último instante recibí un mensaje de Carmen Pérez hablándome de Ricardo House, un cineasta chileno, autor de varios documentales sobre Bolaño, que había estado en contacto con la familia que todavía tenía en Chile. Fue imposible resistirme. House me contó que en ese momento estaba explorando la relación de Bolaño con un poeta llamado Waldo Rojas, residente en París. «Se escribieron durante quince años, y nunca se conocieron en persona». Bolaño era capaz de cosas así. «Entiendo tu obsesión», me dijo cuando le hablé de mis esfuerzos en hacer creíble el relato Fortes. Él llevaba diez años trabajando sobre el escritor chileno, en todo caso. «Si te sirve de algo, me inclino de una manera un poco mística a creer que esa historia que me cuentas pudo haber ocurrido. Me parece que Bolaño era a veces un espíritu investigador. Tenía esa vertiente. Creo que acometió algunas aventuras de las que no se sabe mucho». Me reconfortó, aunque la historia de Fortes seguía siendo el hermoso y solitario relato de un hombre sin testigos. Pero ante él se sentía la necesidad de creer, aunque fuese a ciegas, que el autor chileno había estado buscando sus orígenes gallegos en un Seat 600 D. Roberto Bolaño, después de todo, era un detective salvaje.
[Fuente: www.jotdown.es]




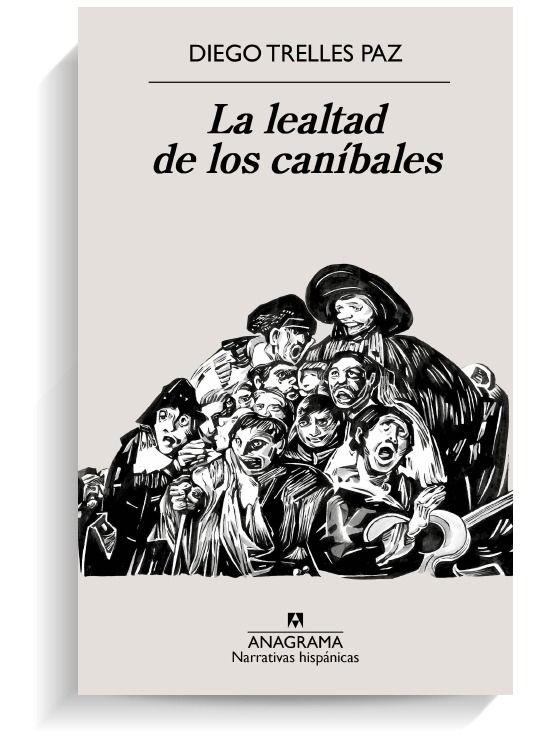



















/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/U2EQVUZ3P5FNBDQA7MKTZTPWJ4.jpg)


/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/5XO4GYQMSPNE2U7435V5KA2LSQ.jpg)

















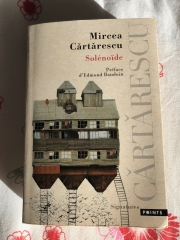 Tout roman qui fait apparaître plus d’une fois le nom mythique d’
Tout roman qui fait apparaître plus d’une fois le nom mythique d’